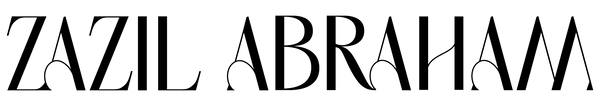Guardo dentro de mí una mezcla de colores que no tienen nombre. Mi caja de pinturas se ve como recuerdos de parques, escuelas enormes y hermosas, recesos solitarios, imaginación estimulada por hojas y ramitas de árboles, ansiedad confundida con vergüenza, pruebas psicológicas para tratar de medir un daño inventado por cobardes, materias que aquí me sirven de poco, dimensiones tan detalladas y elevadas, que aún no conozco los términos apropiados para contarle a mamá lo que veo cuando cierro los ojos.
Guardo dentro de mí una mezcla de palabras que no tienen idioma. Mis libros gritan como un triple talento del que pocos pueden presumir, enojo, obras de teatro, renuncias, infidelidad, abuso, familias igual de imperfectas, pero con diferente máscara, dos niños heridos, aburrimiento, abrazos bloqueados por el constante rechazo, inercia, una libertad tan amplia y forzada, que me ahogó en su océano de posibilidades cuando las puertas del autobús se abrieron la primera vez que viajé en él.
Guardo dentro de mí una mezcla de canciones que no tienen instrumentos. Mi música se escucha como turbinas de aviones, susurros de un teclado que no dice ninguna palabra con la boca, maple y tocino, bosques que roban toda mi atención con cada tono ocre imaginable, folklore, dulces y trucos, una redirección tan absoluta, que tuve que recrearme completamente para poder habitar mi nueva realidad.
Guardo dentro de mí el resultado del arte de existir. He pintado, escrito y cantado como Dios me ha enseñado: sin reglas. Tengo cajones llenos de bocetos, plumas y partituras. Nada tiene orden, y todo se ordena para construir un museo que nadie necesita recorrer. Todo lo que guardo toma la forma de un cuerpo que refleja libertad, una mente que se expande como el universo mismo y un corazón que ha tenido que ser expuesto para volver a funcionar.